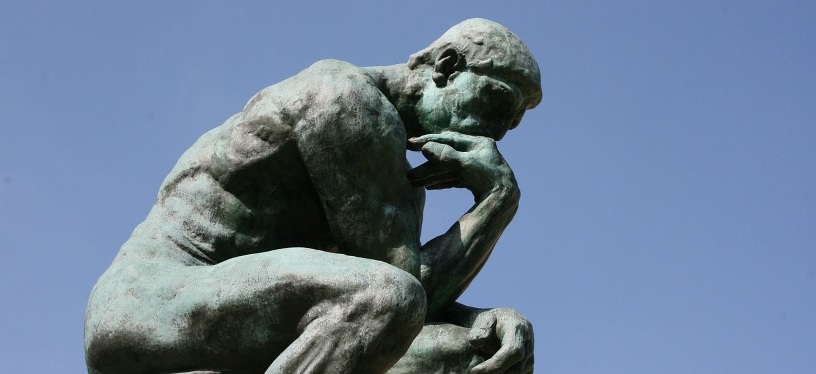Nuevo libro de José Antonio Bielsa Arbiol: Masonería vaticana
«He perdido mis certezas, he conservado mis ilusiones». Así se expresaba Jorge Semprún hacia el final de su vida. ¿Será la edad? Pero me parece que esta fórmula es perfectamente apropiada para la mayoría de nosotros, jóvenes militantes en la época de la gran huelga general de mayo y junio de 1968, que debemos darnos cuenta de que este periodo no fue un «ensayo general», sino más bien el final de una época histórica (o el principio del fin) y el principio de una nueva, muy diferente de las anteriores, pero ni más comprometida, ni menos mortífera y guerrera.
Hemos perdido la certeza sobre el advenimiento de un movimiento revolucionario que cumpliría el destino histórico planteado contradictoriamente por el advenimiento del modo de producción capitalista. El fin de los tiempos ya no está en el horizonte, salvo el fin catastrófico de la humanidad como resultado de un conflicto nuclear a gran escala, la caída de un meteorito de unos cientos de metros de altura sobre la Tierra o cambios en el clima tales que las condiciones para la vida humana habrán desaparecido. Pero para estos escenarios de película de catástrofes, no hay nada sobre lo que actuar. Todo lo que queda es la historia humana, la que la gente construye por sí misma, sin saber realmente qué historia está construyendo.
Hemos perdido nuestras certezas, pero hemos aprendido que las visiones escatológicas de la política suelen conducir a lo peor. El portador del sentido de la historia y de los valores supremos se siente con derecho a todo, y sobre todo a negar todo valor al individuo, miserable insecto que no puede obstaculizar la marcha triunfante de la revolución. En febrero de 1917, ni uno solo de los bolcheviques podía imaginar a lo que se verían abocados. Pero, una vez tomado el poder, se enfundaron poco a poco la túnica de creyentes y grandes inquisidores y el fin supremo de la revolución mundial vino a justificar la dispersión de la Asamblea Constituyente, la prohibición de los partidos, los plenos poderes otorgados a la Cheka y, finalmente, el monstruo del siglo XX que fue el sistema estalinista soviético y luego chino, ese monstruo que destruyó la gran utopía revolucionaria de forma más radical que la peor represión burguesa.
No cabe duda de que hay que hacer un balance del marxismo. Una evaluación sin concesiones que dejará poco en pie. «Pero, ¿cómo se puede seguir siendo marxista?». Planteo esta pregunta en un libro que se publicará en otoño de 2023. Y no creo que haya que reinventar otra cosa para llenar el espacio ahora vacío. Es mejor contentarse con unos pocos principios, los más esenciales, y defenderlos en todas las circunstancias. Tuve la oportunidad de hacerlo en Moralidad y justicia social (2002), y luego en La longitud de la cadena (2011). Lo que debemos defender es exactamente lo que heredamos los europeos, es decir, la idea de que lo que caracteriza al hombre, lo que lo hace humano, es la libertad, en todos sus aspectos.
Esta idea procede del cristianismo, que hace al hombre responsable de lo que es y lo eleva a la más alta dignidad, como bien dijo el gran humanista Pico della Mirandola. No es el hombre en general, el ser colectivo, el que es libre, es el individuo, como demostrará Descartes, como apoyará genialmente Rousseau. La libertad va pues de la mano de la afirmación del individuo, es decir, del individuo subjetivo, de la «libertad del sujeto» que recorre toda la historia filosófica y religiosa de Europa. En este sentido, existe una diferencia fundamental e irreconciliable entre la tradición cristiana occidental y el islam, el confucianismo chino o el hinduismo, que hacen del individuo el esclavo de lo social. Dumont se opone a las «sociedades holísticas» y al individualismo. Como todas estas oposiciones, ésta no debe congelarse. Existe necesariamente un «holismo», ya que la ley social se impone a todos. Por otra parte, las sociedades que prescinden del individuo no impiden que éste exista y afirme su subjetividad. La cuestión aquí es sólo qué valores deben guiarnos, ¿qué valores deben defenderse?
Defender la libertad del individuo implica poder defender un sistema político y jurídico que la proteja. El laicismo protege la libertad de conciencia y prohíbe la intromisión del Estado o de las instituciones religiosas en la vida privada y las convicciones de los individuos. Esto presupone la neutralidad religiosa del espacio público. En resumen, un laicismo sin concesiones, à la française, y no una tolerancia anglosajona basada en «acomodaciones irrazonables». Esto implica que no deben imponerse límites a la libertad de expresión, con la excepción de la llamada al asesinato. La libertad de los individuos incluye la libertad política y, por tanto, el control popular sobre el gobierno y el derecho a la impugnabilidad garantizada (todo lo que la libertad incluye en la tradición republicana).
La libertad requiere igualdad, no una equiparación arbitraria, sino igualdad de derechos y una desigualdad de recursos y riqueza lo suficientemente pequeña como para no dar a los más ricos un dominio absoluto sobre los más pobres. Estos pocos puntos bastan para elaborar un programa político serio. Tienen suficientes implicaciones prácticas como para atenerse a ellos.

Denis Collin (Rouen, Francia, 1952), después de ocupar diversos empleos, obtuvo el grado en filosofía (1994) y el título de Doctor (1995) y profesor agregado, enseñó filosofía en un Liceo en Évreux e impartió clases en la Universidad de Rouen hasta 2018. Actualmente está retirado. Fundó y presidió hasta 2019 la Universidad Popular de Évreux. Lleva la pagina web de información política La Sociale. Su filosofía se sitúa en continuidad con pensamiento de Karl Marx, mientras rechaza el marxismo ortodoxo en sus diversas variantes, aproximándose en sus posturas a las de otros pensadores transversales como Alan de Benoist, líder de la llamada Nueva Derecha o los marxistas heterodoxos Costanzo Preve y Diego Fusaro, de quienes ha llevado a cabo traducciones y con quienes comparte muchos planteamientos.