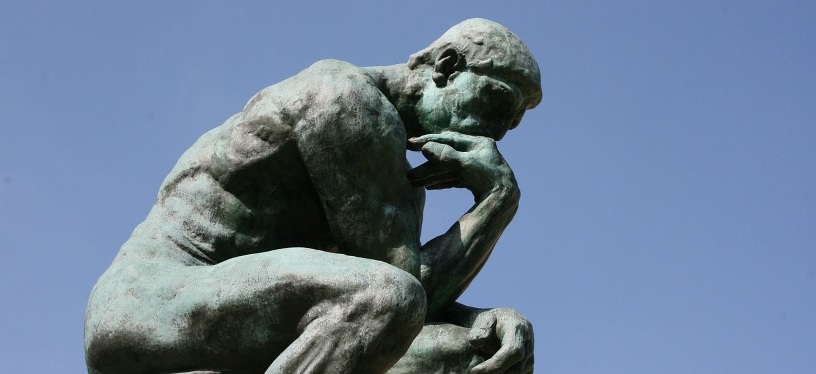Nuevo libro de José Antonio Bielsa Arbiol: Masonería vaticana
Rara vez un movimiento en gran medida no violento ha tenido consecuencias tan duraderas y destructivas como el que sacudió al mundo occidental en el período alrededor de 1968. Esto es tanto más sorprendente cuanto que todavía hoy en día es difícil controlar este acontecimiento con los instrumentos analíticos habituales de la ciencia histórica.
Las razones, el curso y las consecuencias de 1968 son de naturaleza tan difusa que una gran variedad de puntos de vista se enfrenta entre sí para abordarlo. ¿Se trataba en aquel entonces de pedir más justicia material? ¿O un liberalismo sin límites? ¿Debería ser central la preocupación por el futuro del planeta o más bien el autodesarrollo del individuo? ¿Fue una revuelta de lo nuevo contra lo viejo? ¿O una lucha por el retorno al origen? ¿Querían la no–violencia general? ¿O la aprobación de la violencia contra los reaccionarios? ¿Deberían los niños ser finalmente retirados de la «dictadura» de la educación autoritaria? ¿O deben, por el contrario, prestar juramento al nuevo modelo de sociedad dentro del colectivo revolucionario? ¿Debe la mujer emanciparse de la familia o convertirse completamente en un objeto sexual? ¿Era Estados Unidos el último enemigo o el verdadero modelo a seguir? ¿Quería iluminar a la clase obrera, unirse a ella o incluso llegar a superarla?
La complejidad de estas contradicciones no es ciertamente una coincidencia, y sería un error ignorar un aspecto dentro de este conglomerado en favor del otro para reconstruir el espíritu «real» de los «sesentayocheros». Precisamente la aparente falta de objetivo (o la abundancia contradictoria de objetivos mutuamente excluyentes) era su contenido real y, por lo tanto, la convicción fundamental que todo lo conectaba de estar «en contra» de algo existente (y por lo tanto histórico), sea lo que sea.
Y con esto ya estamos en el centro de la cuestión. El dicho, invocado con demasiada frecuencia, «Bajo la túnica (el manguito de mil años)», golpea involuntariamente el clavo en la cabeza: a diferencia de otros movimientos revolucionarios, cuyos portadores, aparte de la inevitable exuberancia utópica de las masas, solían tener ideas muy claras de la imagen enemiga respectiva, de las innovaciones deseadas y de las consecuencias resultantes, desde la Reforma, pasando a través de la Revolución Francesa y llegando hasta octubre de 1917, la «Revolución» de 1968 no sólo tenía las motivaciones más difusas, sino también los objetivos más contradictorios, y al final se dirigía directamente contra la totalidad de la civilización occidental.
La imagen enemiga más importante de la juventud rebelde no era el «capitalismo», el «imperialismo», el «patriarcado», la «iglesia», la «burguesía» u otros estereotipos similares; el verdadero enemigo era nada menos que su propia historicidad, es decir, la propia civilización occidental. El hecho de que los del 68 apenas se hayan enfrentado a oponentes reales, y que en su mayoría fueran partidarios de las puertas abiertas, es la verdadera tragedia de esos años; un autoabandono del que Occidente aún no se ha recuperado y quizás nunca lo haga.
¿Cómo es posible que toda una generación haya perdido hasta tal punto el amor por su propia cultura e historia, y que no haya sido frenada por la sociedad, sino incluso alentada?
Por un lado, están las circunstancias históricas. Los jóvenes que se rebelaron contra la «tradición» en 1968 no lo hicieron a pesar de dichas coyunturas, sino precisamente por la gracia de su «nacimiento tardío». Creciendo en el boom de prosperidad de la posguerra, enfrentada a una generación de padres desacreditados por el totalitarismo, socializados en medio de la crisis de identidad más profunda de Occidente, horrorizados por los riesgos de una catástrofe nuclear, la generación de 1968 estaba prácticamente predestinada a combinar la emancipación de los padres con la sospecha general hacia su propia cultura. Sin embargo, a diferencia de otras generaciones, cuyas protestas podían ser resueltas tarde o temprano en el sentido de una inclusión pacífica y trascendente en la tradición, los padres de los «sesentayocheros» ya no tenían ningún medio intelectual para poder defender creíblemente a los suyos: el Holocausto y la colaboración se convirtieron en argumentos de homicidio, bajo cuyo peso se desintegró la credibilidad no sólo de una generación, sino de toda una cultura, la cual se imaginaba como un esfuerzo teleológico hacia la cámara de gas y el gulag.
Por otro lado, muchas de las reivindicaciones de los «sesentayocheros» no eran en absoluto nuevas, sino que en última instancia eran sólo las consecuencias a largo plazo de un sentimiento de antitradición que a menudo se remonta al siglo XVIII y que culminó en la confrontación ideológica de la Primera Guerra Mundial, cuando los defensores de la «cultura» conservadora, por un lado, y de la «civilización» modernista, por otro, se enfrentaron despiadadamente en las trincheras. En muchas de sus demandas, los «sesentayocheros» eran sólo el brazo extendido (y a menudo bastante mimado) de todos aquellos que una vez lucharon «a favor» del liberalismo y «en contra» de la tradición mientras arriesgaban sus vidas, pero tuvieron la buena fortuna (y en Occidente, si se quiere, la mala fortuna) de que el éxito ahora cayó en sus brazos sin luchar; sobre todo porque no se trataba de reformas políticas o sociales concretas que pudieran haberse integrado orgánicamente en lo existente, sino de la soberanía en materia de interpretación sobre el pasado y el presente, y por lo tanto también sobre el futuro.
Las consecuencias la falta de solidez y de serenidad del 68 todavía se pueden sentir hoy en día y, en última instancia, a pesar o precisamente a causa de la disminución del movimiento y su posterior integración en la vida profesional, se han intensificado acumulativa-mente hasta la actualidad.
Caían tanto los cabellos largos como los ideales brillantes, pero el espíritu de individualismo ilimitado y el odio subliminal hacia la propia cultura se mantenía. El hecho de que en los últimos años haya sido posible acelerar la aplicación política de muchas de las exigencias estereotipadas de los «sesentayocheros» no es una coincidencia: desde el punto de vista demográfico, el «avance a través de las instituciones» se completó sólo recientemente, cuando los últimos representantes de alto rango de la generación que aún se socializaban antes de la guerra mundial fueron reemplazados por aquellos que vinieron inmediatamente después o que crecieron como niños en el espíritu del año 68, de modo que sólo hoy, en la segunda década del siglo XXI, la «revolución» de 1968 puede desplegar todo su poder acumulativo.
Las consecuencias psicoanalíticas de esta locura destructiva, que en realidad puede describirse como «pubertad», son visibles en todas partes: la promoción del «otro» en relación con el cultivo del «propio»; la ilusión de una construcción puramente social de la sexualidad en relación con el equilibrio armonioso con la propia naturaleza innata; el autodesarrollo despiadado en relación con la responsabilidad social; la idealización de creencias ajenas en detrimento de la lealtad al propio pasado espiritual; la satisfacción inmediata de todos los impulsos frente al autocontrol y al aplazamiento de la planificación; la extrema fragmentación de la toma de decisiones políticas frente a la expresión cívica directa de la voluntad; el engaño de la eterna juventud frente a la lucha por la madurez; la renuncia que representan los hijos y la familia frente al deseo de transmitir el amor y la experiencia; el antielitismo rebelde en contra-posición a la apreciación honesta de los logros y el talento, etc.
Afortunadamente, con la comprensión gradual del dudoso éxito del 68 cuyas ideas políticas fueron reducidas en gran medida al absurdo a la hora de su realización, también crece la resistencia contra su Zeitgeist cada vez más anticuado, de modo que se puede ver un giro gradual, especialmente en las generaciones más jóvenes.
Familia, seguridad, amistad, lealtad, estabilidad, orden (estos valores tan desacreditados vuelven cada vez más a la vanguardia de las encuestas de opinión) y aunque nuestro mundo atomizado, individualista y materialista por el momento sólo ofrece unas pocas posibilidades para la incorporación de estas imágenes ideales, no se debe subestimar el poder a largo plazo de estas ideas guía.
El hecho de que la resistencia subliminal a las condiciones imperantes se exprese normalmente de manera apolítica no es una contradicción en términos: la casi insoportable politización de toda la toma de decisiones fue un rasgo característico de los «sesentay-ocheros», que ahora encuentra su contraparte en una juventud bastante apolítica. Sólo a primera vista parece que esto apoya el poder y la influencia de la élite gobernante mediante la pasividad, porque el silencio no significa de ninguna manera aprobación y puede convertirse rápidamente en resistencia si surge la oportunidad. Es de esperar que esta resistencia no sólo traiga consigo un cambio de poder partidista (que en última instancia implicaría un acuerdo con el actual estado de los partidos políticos, cuyo orden se ha cristalizado sustancialmente desde 1968), sino también, a largo plazo, un cambio fundamental de sistema, tanto si se produce de forma activa como si se acepta de forma pasiva.
¿Podrá la destrucción de los destructores crear nuevos valores positivos? ¿O la lucha esperada de los próximos años se limitará a un estéril odio mutuo y dejará atrás un desierto espiritual y cultural incluso después de la esperada derrota de los «sesentayocheros»? El futuro lo dirá. Hasta entonces tenemos un duro camino por delante. Queda por ver si será posible construir una nueva sociedad sobre las ruinas del 68 que una vez más estará en la continuidad de la cultura occidental, no sólo formalmente, sino también emocional y trascendentalmente.
David Engels: El último occidental. La Tribuna del País Vasco (Enero de 2021)
Nota: Este artículo es un extracto del citado libro