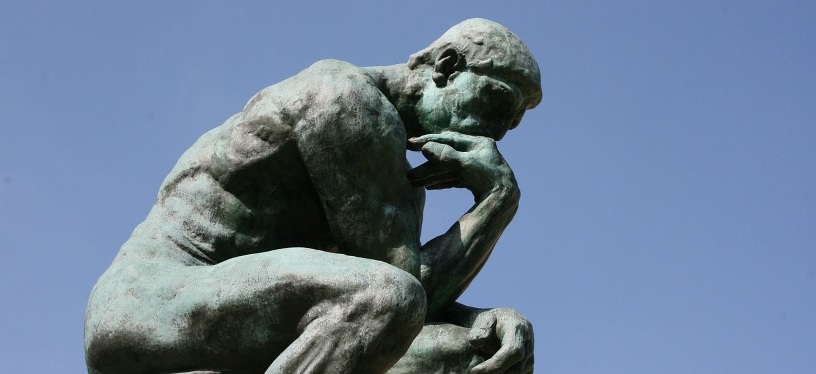Nuevo libro de José Antonio Bielsa Arbiol: Masonería vaticana
Un genio visionario apareció en Alemania en la época de la Revolución Francesa y la extraña epopeya napoleónica.
Están todos los poetas, todos los filósofos y todas estas visiones de los griegos y de la decadencia occidental: pensemos en Hölderlin, Hegel, Novalis, Humboldt, una docena más. Una generación milagrosa: porque, después, Nietzsche y Heidegger estarán completamente solos, si no como filósofos, al menos como alemanes.
La grandeza alemana fue haber percibido ante los herederos aristocráticos franceses (Tocqueville, Chateaubriand, incluso Musset) la caída de nuestra civilización que se había vuelto demasiado técnica y administrada: habría tenido que volver a su estado natural o comer de nuevo del árbol de conocimiento (wieder von dem Baum der Erkenntnis essen), como dice Kleist en su sublime texto sobre el teatro de marionetas que anuncia nuestro bufón del transhumanismo. Y el sibilino Hölderlin lamenta «los dioses que pueden haber pasado a otro mundo».
Hace poco mencioné los textos donde Goethe, especialmente en sus entrevistas con Eckermann, evoca el declive de la fuerza vital en nuestros hombres occidentales que se han vuelto modernos. Recuerdo dos breves extractos para refrescar la memoria de mis más atentos lectores.
La primera sobre unidades administrativas y económicas: «Si se cree que la unidad de Alemania consiste en hacer de ella un gran imperio con un solo gran capital, si se piensa que la existencia de este gran capital contribuye al bienestar de las masas populares y al desarrollo de grandes talentos, estamos equivocados».
La segunda sobre la decadencia de la poesía vital: «Y entonces la vida misma, durante estos miserables últimos siglos, ¿en qué se ha convertido? ¿Qué debilitamiento, qué debilidad, dónde vemos una naturaleza original, sin disfraz? ¿Dónde está el hombre lo suficientemente enérgico para ser verdadero y mostrarse lo que es? Esto reacciona sobre los poetas; hoy tienen que encontrar todo dentro de sí mismos, ya que ya no pueden encontrar nada a su alrededor».
Pero una generación antes, el joven Schiller (tiene treinta y cinco años) evoca las difíciles contradicciones y el callejón sin salida de la modernidad llegada. Y que da en su sexta y en su décima carta sobre la educación estética del hombre varias reflexiones sólidas, escritas en un alemán chispeante que no pierde mucho para ser traducido.
Lo diremos primero en el alemán romanizado de Schiller: «La belleza basa su dominación sólo en la desaparición de las virtudes heroicas».
Para Schiller, la «civilización» es costosa. La civilización es como una herida: «Fue la civilización misma la que infligió esta herida a la humanidad moderna. Tan pronto como se hizo necesaria, por un lado, una separación más estricta de las ciencias y, por otro, una división más rigurosa de las clases sociales y de las tareas, las primeras por el aumento de la experiencia y el pensamiento más preciso, las segundas por el mecanismo más complicado de la Unidos, el haz interno de la naturaleza humana también se disoció y una lucha fatal dividió la armonía de sus fuerzas. El entendimiento intuitivo y el entendimiento especulativo se encerraron hostilmente en sus respectivos dominios, cuyas fronteras comenzaron a custodiar con recelo y celos; al limitar su actividad a una determinada esfera, uno se ha dado a sí mismo un maestro interior que muy a menudo termina por sofocar las otras potencialidades».
Nietzsche se burlará en el Zaratustra del especialista en el cerebro de la sanguijuela. Pero sigamos con Schiller. La facultad de abstracción de los modernos los destruirá: «Mientras en un lugar la imaginación exuberante devasta las plantaciones laboriosamente cultivadas por el entendimiento, en otro la facultad de abstracción devora el fuego por el cual el corazón debería haberse calentado y encendido la fantasía».
Nos hemos euforizado hasta la obscenidad, mediante la ilusión y el simulacro tecnológico. Pero Schiller insiste, todo se vuelve o será un mecanismo: «Este trastorno que el artificio de la civilización y de la ciencia comenzó a producir en el hombre interior, el nuevo espíritu de los gobiernos lo hizo completo y universal. Ciertamente no fue necesario esperar a que la simple organización de las primeras repúblicas sobreviviera a la sencillez de las costumbres y condiciones primitivas; pero en lugar de elevarse a una vida orgánica superior, se degradó hasta no ser más que un mecanismo vulgar y tosco».
Comparación con los griegos: «Los Estados griegos, donde, como en un organismo de la especie de los pólipos, cada individuo disfrutaba de una vida independiente dependiente pero sin embargo capaz, en caso de necesidad, de elevarse a la Idea de colectividad, dio paso a un ingenioso mecanismo de relojería en el que se crea una vida mecánica por un conjunto de innumerables pero inertes partes. Se produjo entonces una ruptura entre el Estado y la Iglesia, entre las leyes y las costumbres; había separación entre el disfrute y el trabajo, entre los medios y el fin, entre el esfuerzo y la recompensa».
Visión del hombre moderno, reino de la cantidad cercano a Guénon, cuando el filósofo será sustituido por el profesor de filosofía a la alemana (de Kant a Husserl) o a la francesa (después de Nuremberg): «El hombre que ya no está ligado por su actividad profesional a más que un pequeño fragmento aislado del Todo sólo se da a sí mismo una formación fragmentaria; teniendo eternamente en su oído sólo el sonido monótono de la rueda que hace girar, nunca desarrolla la armonía de su ser, y en lugar de imprimir en su naturaleza la marca de la humanidad, nunca es más que un reflejo de su profesión, de su ciencia».
Consecuencia desafortunada: «Pero incluso la tenue participación fragmentaria por la que los miembros aislados del Estado están todavía unidos al Todo, no depende de las formas que se dan en completa independencia (pues ¿cómo se podría confiar a su libertad un mecanismo tan artificial y artificial? ¿tan sensible?); les está prescrito con minucioso rigor por un reglamento que paraliza su facultad de libre discernimiento. La letra muerta reemplaza a la inteligencia viva, y una memoria practicada guía con más seguridad que el genio y el sentimiento».
En la décima carta Schiller evoca la decadencia de la civilización ligada a la estética. Aquí también pensamos en Nietzsche y especialmente en el tan incomprendido (y germánico) Rousseau: «En casi todas las épocas de la historia en que las artes florecen y el gusto ejerce su imperio, la humanidad se muestra deprimida; por el contrario, no se puede citar el ejemplo de un solo pueblo en el que un alto grado y una gran universalidad de la cultura vayan de la mano de la libertad política y de la virtud cívica, en el que las buenas costumbres se combinen con las buenas costumbres y el refinamiento de la conducta hacia la verdad de eso».
¿La cultura como arma de destrucción masiva? Schiller –que también es historiador, véase su hermosa Guerra de los Treinta Años, la Primera Guerra Mundial en la Europa moderna) multiplica los ejemplos italianos, romanos, griegos y también árabes: «En la época en que Atenas y Esparta mantuvieron su independencia y el respeto a las leyes era la base de su constitución, el gusto aún era inmaduro, el arte aún estaba en pañales y la belleza estaba lejos de reinar sobre las almas. Sin duda la poesía ya había dado un gran salto adelante, pero solo en las alas de un genio que sabemos está muy cerca del salvajismo y que es una luz que brilla voluntariamente en la oscuridad; por lo tanto, testifica contra el gusto de su tiempo más que a favor de él. Cuando en tiempos de Pericles y Alejandro llegó la edad de oro de las artes y el gusto extendió su dominio, ya no encontramos la fuerza y la libertad de Grecia: la elocuencia falsificó la verdad; uno se ofendió por la sabiduría en boca de un Sócrates y por la virtud en la vida de un foción».
Siguiendo el modelo griego, Schiller evoca los otros ejemplos: «Era necesario, como sabemos, que los romanos hubieran agotado sus fuerzas en las guerras civiles y que, enervados por la opulencia de Oriente, se doblegaran bajo el yugo de un feliz soberano, para que viéramos triunfar al arte griego sobre la rigidez de su carácter. Del mismo modo, el amanecer de la cultura no amaneció para los árabes hasta que la energía de su espíritu guerrero se hubo suavizado bajo el cetro de los abasíes. En la Italia moderna las Bellas Artes no se manifestaron hasta que se disolvió la imponente Liga de los Lombardos, cuando Florencia se sometió a los Medici y cuando el espíritu de independencia en todas estas ciudades llenas de valor dio paso a un abandono sin gloria. Es casi superfluo recordar de nuevo el ejemplo de las naciones modernas en las que el refinamiento se hizo mayor en la medida en que se extinguía su independencia. A cualquier parte del mundo pasado que dirijamos nuestra mirada, siempre encontraremos que el gusto y la libertad huyen el uno del otro y que la belleza basa su dominio sólo en la desaparición de las virtudes heroicas».
Su triste conclusión: «Y, sin embargo, esta energía de carácter, cuyo abandono es el precio habitual de la cultura estética, constituye justamente el resorte más eficaz de toda grandeza y excelencia humana, y su ausencia no puede ser reemplazada por ninguna otra ventaja, por grande que sea».
Siendo la observación aún peor dos siglos después, descuidaremos aquí la solución optimista de Schiller…
Nota: Cortesía de Euro-Synergies

Nicolas Bonnal es ensayista y escritor.