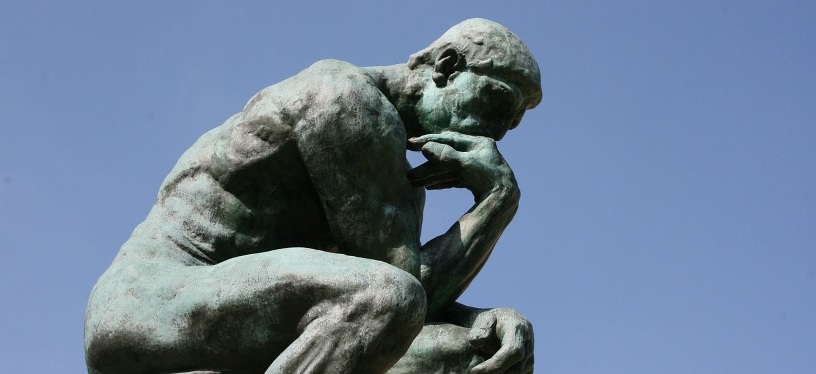Nuevo libro de José Antonio Bielsa Arbiol: Masonería vaticana
Es una vieja melodía que vuelve a oírse en los medios de comunicación y el ritmo se ha acelerado recientemente. Su regreso se explica por la creciente inquietud en los círculos atlantistas ante un elemento perturbador susceptible de romper el consenso bipartidista en Washington sobre la necesidad de apoyar a Kiev «todo el tiempo que haga falta».
Sin embargo, ¿quién podría haber imaginado hace apenas unos meses que Donald Trump, acosado por innumerables procesos judiciales, iba a ganar las primarias republicanas? Sin embargo, aquí está de nuevo, haciendo declaraciones arrolladoras. Si fuera reelegido, pondría fin al conflicto «en 24 horas» tras reunirse con los presidentes ruso y ucraniano, según afirmó, el pasado enero.
Por supuesto, todo el mundo se rió en su momento, pero desde entonces, con la constante subida de Trump en las encuestas, ha sido un caso de sopa de muecas. En marzo, en Politico, Anders Fogh Rasmussen, ex-secretario general de la OTAN, no se anduvo con rodeos. Si el ex-presidente ganara la nominación del Partido Republicano, sería poco menos que una «catástrofe geopolítica» porque, durante la campaña, «su influencia sería destructiva», declaró.
Así que había que desenterrar cuanto antes los instrumentos musicales que se habían vuelto a guardar en el armario y volver a tocar a tiempo la sinfonía conspirativa de la «colusión» rusa.
El 24 de mayo, la revista estadounidense de política exterior The National Interest publicó un artículo de Paul Pillar, ex-miembro de la CIA, con el inequívoco título: «El problema Trump-Rusia persiste». Una violenta acusación que recicla las viejas antífonas del Rusiagate al tiempo que añade algunas nuevas y algo de misterio. ¿Cuál es exactamente la naturaleza del control de Putin sobre Trump, se pregunta Pillar?
Según Pillar, «no lo sabemos porque no ha habido una investigación de contrainteligencia completa y sin restricciones sobre Trump». Así que «los ángulos exactos en los que trabajaron los rusos y las vulnerabilidades que pudieron explotar son parte de lo que se desconoce». Es comprensible que el objetivo en este caso sea desacreditar las distintas investigaciones que han exonerado al expresidente, en particular el reciente informe Durham, especialmente condenatorio para la investigación del FBI.
Para Pillar, a quien hay que tomarle la palabra, si Donald Trump ganara en 2024, «Rusia podría volver a tener un activo en el Despacho Oval», aunque no está claro si este activo sería un «idiota útil» o un peón dispuesto.
Así que aquí estamos, de vuelta en 2016, sin haber recorrido el más mínimo pasillo del tiempo. Por aquel entonces, ya se llamaba a Trump «marioneta de Putin». «Si el presidente ruso pudiera nominar a un candidato para socavar los intereses estadounidenses (y promover los suyos), se parecería mucho a Donald Trump», escribía Slate. No sólo la prensa se levantó en armas. Antiguos miembros republicanos del establishment de política exterior y seguridad nacional multiplicaban sus declaraciones alarmistas. En marzo de 2016, 122 de ellos firmaron una carta sobre el «peligro» que suponía Trump, que «haría a Estados Unidos menos seguro» y «disminuiría su posición en el mundo». En agosto, se publicó otra carta con las firmas de 50 exfuncionarios que afirmaban que Trump representaba un peligro para la seguridad nacional. «Aunque las élites de política exterior de ambos partidos discuten a menudo entre ellas… es extremadamente raro que entren en la arena política de forma tan pública y agresiva», comentó el New York Times.
En su libro sobre el establishment de la política exterior estadounidense (El infierno de las buenas intenciones), el académico Stephen Walt explicaba muy bien por qué Trump había sido objeto de semejante andanada. El candidato republicano, con su retórica de «América primero», desafiaba décadas de dominio de la ideología transparente de la «hegemonía liberal», que considera necesario que Estados Unidos mantenga su liderazgo mundial y su papel en la difusión de la democracia, los derechos humanos y el libre comercio.
Con Trump, Estados Unidos ya no era la «nación indispensable» que se proponía rehacer el mundo a su imagen y semejanza. Peor: había puesto sus miras en mejorar las relaciones con Rusia y China. «Debemos buscar un terreno común basado en intereses compartidos», declaró, desarrollando un enfoque transaccional y no ideológico de las relaciones entre Estados. La élite de la política exterior, «una casta profesional muy conformista y endogámica», señaló Walt, no tenía intención de dejarle hacer esto.
Y, de hecho, Donald Trump, enredado en el asunto del Rusiagate y enfrentado durante toda su presidencia a resistencias internas dentro de la administración, fue incapaz de cuestionar los fundamentos de la política exterior estadounidense. En cuanto a las relaciones con Rusia, lejos de mejorar, siguieron deteriorándose.
Siete años después, el regreso de Trump con sus declaraciones críticas sobre la guerra en Ucrania vuelve a preocupar. Como señalaba un columnista del New York Times a principios de mayo, al romper con décadas de consenso sobre la presencia hegemónica de Estados Unidos en los asuntos mundiales, el ex presidente se encuentra de nuevo enfrentado a un establishment que, por encima de sus diferencias, sigue defendiendo una política exterior intervencionista.
El resurgimiento en los medios de comunicación de la teoría de la conspiración según la cual Trump es el «candidato del Kremlin» demuestra que las hostilidades están ya plenamente en marcha. ¿Sería capaz el ex-presidente de imponer la paz en Ucrania en caso de ser reelegido? Es difícil saberlo. Por otro lado, es muy posible que una guerra que se recrudece o se empantana se convierta poco a poco en la mejor carta de Trump para encontrar el camino de vuelta al Despacho Oval.
Nota: Cortesía de Boulevard Voltaire

Frédéric Lassez es cronista en Boulevard Voltaire. Doctor en filosofía y derecho, es jurista en el ámbito del derecho privado.